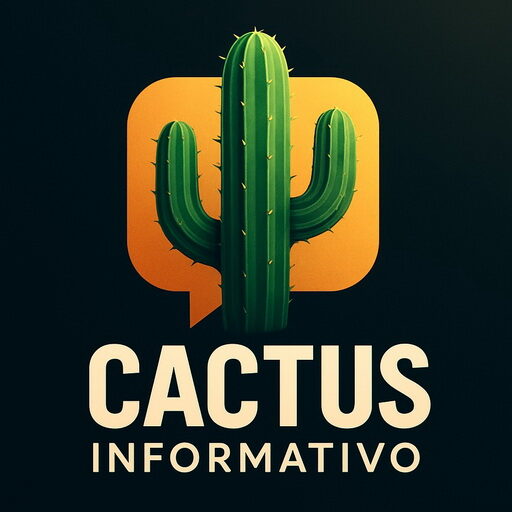En 1999, la NASA sufrió uno de sus fracasos más costosos y, a la vez, más didácticos. La protagonista fue la sonda Mars Climate Orbiter, cuyo objetivo era estudiar el clima marciano, obtener datos sobre vientos, temperaturas y polvo en suspensión, y preparar el camino para futuras misiones humanas y robóticas al planeta rojo. Sin embargo, un error aparentemente básico terminó convirtiendo la nave en chatarra espacial y le costó a la agencia más de 125 millones de dólares.
El problema no residió en los complejos motores, paneles solares o software de la sonda, sino en algo mucho más simple: las unidades de medida. El contratista Lockheed Martin enviaba información de empuje en libras-fuerza, mientras que los ingenieros de la NASA la interpretaban como si fueran newtons. Esta confusión entre el sistema imperial y el métrico resultó fatal. La sonda debía entrar en una órbita suave a aproximadamente 140 kilómetros sobre Marte, pero debido al error, se precipitó a apenas 57 kilómetros, perdiendo contacto con la Tierra y desapareciendo en la atmósfera marciana. Nunca se pudo confirmar si logró seguir por detrás del planeta en un recorrido eterno.
El impacto del fallo fue doble: además del costo económico, se perdieron años de investigación y la oportunidad de recopilar información inédita sobre Marte. La misión demostró que, incluso en proyectos espaciales sofisticados, la falta de atención a detalles aparentemente menores puede tener consecuencias catastróficas.
A raíz de este traspié, la NASA reforzó sus protocolos internos, implementando auditorías más estrictas y verificaciones exhaustivas de cada dato crítico. La lección fue clara: en ingeniería aeroespacial no se puede dar nada por sentado, ni siquiera que todos los equipos compartan el mismo “idioma” de medidas. Un simple error de conversión de pulgadas a centímetros fue suficiente para arruinar una misión multimillonaria y dejar una enseñanza que hoy sigue vigente para científicos e ingenieros de todo el mundo.